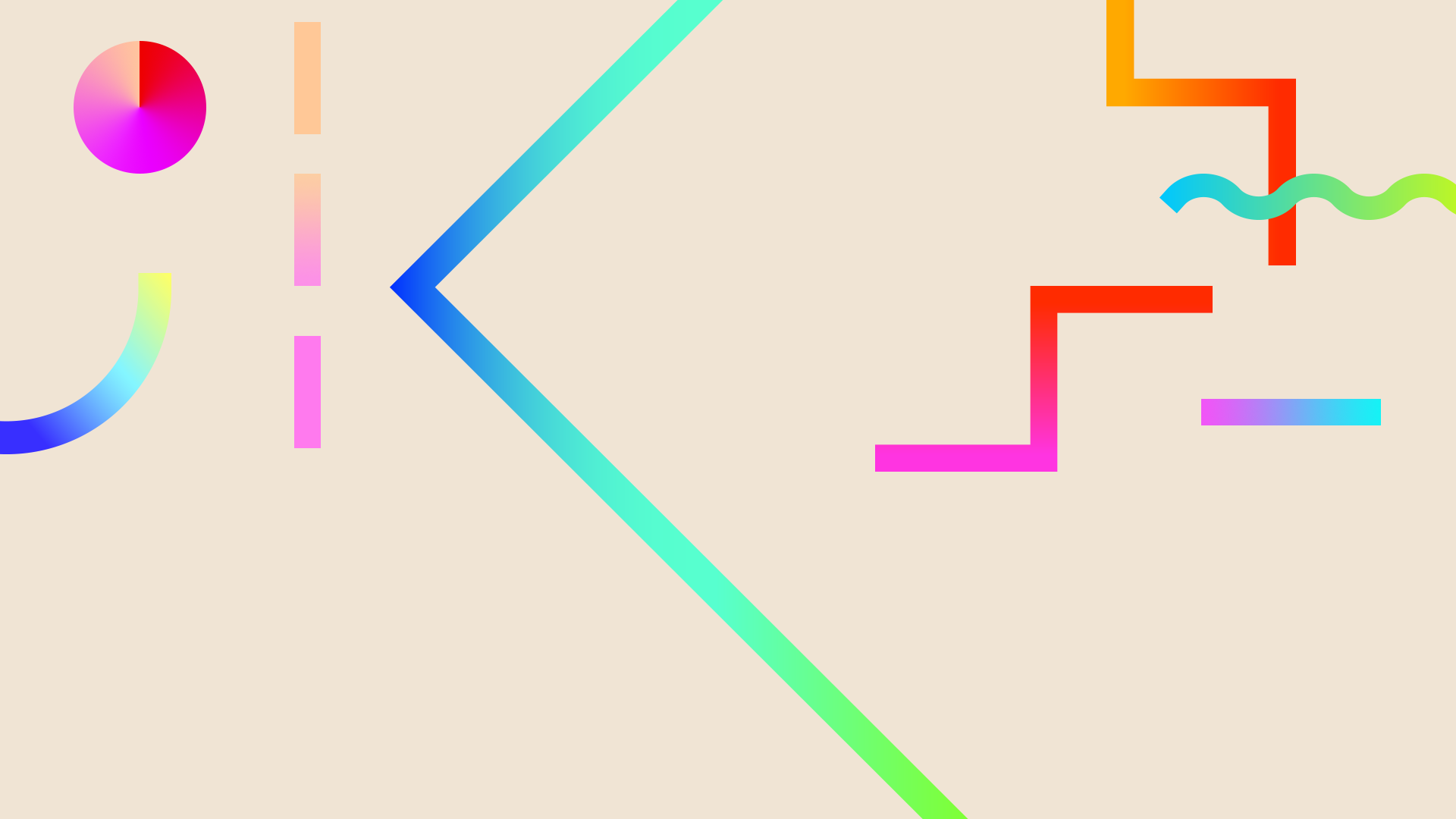

Undeloreanalos80 es el mejor y más entretenido
centro de curiosidades de la cultura de los años 80.




CASETES Y EL RASTRO:
LA COPIA DE LA COPIA
Hoy vuelvo a situarme en el asiento del copiloto para dejar el puesto frente al volante de este DeLorean a un nuevo invitado. Su nombre es Julio López Tecglen y, además de ser un gran melómano y todo un coleccionista irredento, ha escrito como redactor en Renacer Eléctrico Music Magazine, además de crear y dirigir espacios dedicados al rock en todas sus variantes como The Dissident Aggressor o el más reciente Caravana Del Metal (en Facebook). Julio viajará con todos vosotros de vuelta a los 80 para rememorar en primera persona aquel Rastro de Madrid de mitad de década; y más en concreto, aquellas casetes, copiadas una y otra vez de los vinilos de estreno, que se vendían en primicia para ese rockerío sediento de nuevos lanzamientos discográficos nacidos al otro lado del charco. Os dejo con su relato:
"Cinco de la mañana y aún me quedan por hacer tres copias más de casete del último disco de Bon Jovi, 7.800º Fahrenheit. Apenas puedo mantenerme despierto, pero sé que si bajo el volumen del radio casete doble pletina, seguro que caeré redondo. Así que por enésima vez sigo escuchando ese disco para poder dar la vuelta a las cintas y seguir grabando. No es necesario explicar por qué es el disco de Bon Jovi que posteriormente menos he escuchado a lo largo de mi vida, aun siendo de lo mejor de su discografía. Una vez que tenga todas las copias terminadas, se las llevaré a mis colegas que me estarán esperando en El Rastro para venderlas. Sabemos que ese domingo nos las van a quitar de las manos. Es el último disco que los de Nueva Jersey acaban de editar y la gente estará ávida de escuchar ese gran bombazo que ha supuesto Bon Jovi en nuestras melódicas vidas.
Ya con todo el material preparado, lo cargo en el Seat 127 y lo conduzco por un casi desierto Madrid, típico de un domingo mañanero. En El Rastro ya están montando los puestos y mis colegas Joaquín y Miguel me están esperando con el resto de la “mercancía”. Ese día, junto al 7.800º Farhenheit, estarán en nuestra modesta mesa plegable a modo de mostrador, otras copias de Van Stephenson, Survivor, Triumph, TNT, Giuffria, etcétera. Y ese día yo no permaneceré en el puesto junto a mis colegas, ya que debido a lo precipitado de la compra y grabación de dicho disco de Bon Jovi, he sido el único en pasar la noche en vela. Así que me vuelvo sabiendo que esa jornada vamos a vender un buen montón de copias grabadas de buena música. Y con el dinero conseguido, volveremos a comprar más discos para nuestro deleite.
Sí, éramos conscientes de que con ese negociete nadie se iba a hacer rico, ni siquiera iba a poder malvivir. Lo considerábamos un hobby que nos facilitaba seguir comprando más discos y acceder a nuevos placeres musicales. Sin embargo, a nuestro lado en El Rastro se encontraban otros puestos cuyos dueños sí que se podían permitir vivir de sus ventas. Estamos hablando de la época en la que el formato de los videojuegos era la cinta de casete, y la chavalería hacía cola para comprar los últimos lanzamientos para aquellos antiguos ordenadores. Pero claro, todo lo bueno, como se suele decir, tiene fecha de caducidad; y más sabiendo que lo que estábamos haciendo era ilegal, incluso teniendo en cuenta que el ochenta por ciento de las grabaciones que poníamos a la venta pertenecían a vinilos que no se encontraban en prácticamente ninguna tienda de Madrid. En éstas nos encontramos cuando, un domingo, a primera hora de la mañana, se nos acerca un hombre de mediana edad; nos enseña su placa de policía y, cuando nos queremos dar cuenta, todos los puestos “piratas” estamos rodeados por policías dando órdenes para que recojamos el material y les acompañemos a comisaría. Yo por aquel entonces estaba estudiando en la facultad, por lo que se puede decir que no pertenecía a nada parecido a la banda de El Torete o El Jaro, y el arma más peligrosa que había manejado era un cortaúñas. Éramos simples chavales amantes del rock que cubríamos un hueco en ese espacio musical que existía en los años ochenta: el de aquellos que únicamente podían acceder a la música a través de la radio, o bien comprando discos o casetes. Era una época en donde Spotify, Youtube o las páginas de descargas de música en mp3, ni siquiera eran ciencia ficción.
Así que, metiendo todas las cintas en bolsas y agarrando nuestra mesa plegable, recorrimos el corto camino hasta comisaría, acompañados por el resto de vendedores y escoltados por unos cuantos policías. La entrada de la comisaría era un estrecho pasillo por el que se accedía, subiendo unas escaleras, a unas oficinas superiores. La sala de entrada a las oficinas se llenó de “piratas” con su “contrabando”. Nos mirábamos los unos a los otros como perros conducidos a la perrera, sin saber cuál sería nuestro destino final: ¿Una multa únicamente? ¿Un registro y requisado en nuestros domicilios? Debió ser que el comisario vio por allí tanta gente, que tuvo la ocurrente idea de decirnos que no era necesario que nos quedásemos todos, que con que hubiese un representante por cada puesto era suficiente para tomarnos declaración.
Mis dos colegas se miraron el uno al otro y después me miraron a mí. Acto seguido me dijeron: “Julio, como tú eres el que menos discos tienes en casa, si nos hacen un registro, tú serías el que menos perderías; o sea, que mejor que te quedes tú…”. Sin dejarme apenas tiempo de decir nada, se dieron la vuelta y fueron bajando las escaleras junto con el resto de “piratas” sobrantes. Y ahí me quedé con cara de tonto, mirando las bolsas de casetes frente a las oficinas de la comisaría. Nunca he sido muy espabilado, pero ese día debí sacar fuerzas del miedo o de la insensatez pues, poniendo cara de “yo pasaba por aquí”, abandoné la mercancía y, pegándome al último de los que iba desfilando por las escaleras, me dirigí hacia la salida. Nunca en mi vida he deseado tanto ser una especie de Mortadelo y disfrazarme de mosca, de lombriz o de cualquier otra cosa que pasase desapercibida. Cuando estaba llegando a la salida, escuché a un policía cercano a la puerta preguntar que a dónde íbamos, a lo que otro policía que estaba detrás nuestro le contestó: “Deja que salgan. Se ha quedado uno por cada puesto para tomar declaración, los demás pueden irse”.
Al salir por la puerta de esa comisaría sentí que nunca me había sabido mejor respirar el aire de la calle, ni las cervezas que nos tomamos después. Habíamos perdido algo de dinero en cintas, de acuerdo, pero éramos conscientes de que tarde o temprano eso ocurriría. Lo que más me dolió fue que, junto con la mercancía, también se encontraban los apuntes de Ecología Humana que me había prestado un compañero de clase, y eso no entraba en el guión. C’est la vie".

